Columna: Nobleza obliga
Memoria en la punta de los dedos

El certificado del Instituto Musical Scarlatti está fechado el 21 de octubre de 1978. Allí se acredita que quien esto escribe rindió examen libre de solfeo y mereció de la “mesa examinadora la clasificación de Muy Bueno Sobresaliente”. Había olvidado su existencia hasta hace unos días cuando, al ordenar unas carpetas, asomó entre unos cartones grises donde permaneció aprisionado –y a salvo– durante estas más de cuatro décadas. Un poco amarillento, impreso en letras azules y con los bordes ajados fue como una ventana abierta.
Siempre me ha gustado la música y tengo entre mis pendientes un curso de historia y apreciación musical. Mientras tanto, compenso mi escasa formación asistiendo a recitales y conciertos o, a un nivel más doméstico, escuchando a solas lo que encuentro. Como correlato de este gusto aún no cultivado por la música, me divierto cantando. Y hasta puedo decir con un poquitín de vanidad –no sin despertar una sonrisa burlona cuando lo cuento– que una noche, en mi adolescencia, canté el tango Sur en un teatro junto con otros tres compañeros de liceo. Cantar me hace bien, pero no pasa de ser una actividad íntima y casera.
La inesperada aparición del certificado fue enganchando un recuerdo con otro recuerdo y así, durante varias horas –que incluyeron esa nebulosa fértil de la duermevela– reconstruí hechos del pasado que habían permanecido ocultos bajo las innumerables capas de vivencias. En 1977 murió mi padre y en algún punto de ese año en el que debimos reacomodar todas las piezas y aprender a vivir de cero, llegó a mi casa no sé cómo una guitarra Sentchordi. Creo que había pertenecido a una querida tía, pero no tengo claro el motivo por el cual alguien quiso que yo la tuviera.
Tampoco sé si la decisión de que aprendiera a tocarla fue anterior o si la guitarra apareció un día y determinó que mi madre contratara a una profesora particular que también iba a enseñarme solfeo. El caso es que –acabo de acordarme de esto y me maravilla cómo una imagen tironea de otra y esta de la siguiente– la mujer se sentaba en la cama de mi hermana y yo, en mi cama, frente a ella, cada una con su instrumento. No recuerdo su nombre y es porque olvidar el nombre de una persona es toda una condena: una tarde, entre solfeo y solfeo, refiriéndose a una foto de mi papá que yo tenía en la mesa de luz lanzó un comentario que me generó un absurdo resentimiento. Intentando ser amable, la mujer mencionó que era un señor buenmozo, y ahí nomás empezó a caerme como una piedra. No sé si por un celo exacerbado de hija huérfana o porque me habrá dolido que llamara “señor” a un hombre que apenas había rozado los treinta. En fin, una tontería solo explicable por la circunstancia de la reciente muerte y mi corazón lastimado, listo para enojarse con cualquiera.
Tengo presentes esas lecciones y cómo después torturaba a mi madre cantándole las canciones aprendidas. Para el Día de la Madre de ese mismo año le regalé Se parece a mi mamá de Palito Ortega. “Esa floooor que estáaaa naciendoooo…”. Se conmovió hasta las lágrimas, aunque ahora que lo pienso, no sé si lloraba por la sensiblería del momento o porque le estaba taladrando los oídos con aquel entonar fuera de tiempo. Recuerdo también el día del examen, los nervios y cómo luego decidí no continuar con las lecciones aduciendo que me aburría el solfeo, lo que era cierto. Varias veces a lo largo de mi vida, en especial cuando integré un grupo de jóvenes en una parroquia y solíamos salir de campamento, lamenté no haber tomado más de aquellas clases. Y otras veces, ya madre, me habría gustado acompañar guitarreando las canciones con las que mis hijas iban creciendo. Pero los años fueron sucediéndose con vértigo y así, tapadas por las obligaciones, el cansancio y los desafíos sin tregua, las ganas fueron quedando relegadas hasta que tuvieran ?si es que alguna vez les tocaba? su resarcimiento.
El viejo certificado desempolvó no solo recuerdos, sino que reavivó el deseo. Después de todos esos años volví a tomar una guitarra –no aquella, que ya no tengo– y me sorprendí al comprobar que hay una exquisita memoria en la punta de los dedos. No sabría mencionar los acordes, pero con suavidad, casi con delicadeza, fueron surgiendo, y al cabo de unos minutos logré puntear y rasgar con torpeza. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo recordara aquello? Pensé que quizá, por fin, había llegado el momento. Y aquí estoy. A escondidas, cuando nadie me escucha ni me ve, tomo la guitarra y hago lo que puedo. Como si por fin, después de tanto buscarse, se hubieran encontrado la niña enojada y la mujer, para completar lo que quedó incompleto, haciendo las paces con el pasado, intentándolo de nuevo.
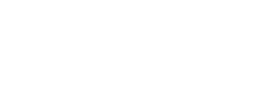
%%NNotComFechaHora%%