Columna: Nobleza obliga
Historia de un cuadro

No sé si será mucho o poco, pero me he mudado 11 veces. Cada una de esas instancias ha obedecido a un deseo de evolucionar o a una necesidad de adaptarme a situaciones nuevas. Quien ha pasado por una experiencia así, sabe cuán agotadora y estresante es. He tenido la suerte, sin embargo, de que siempre resultara en una mejora, así que, pensando en aquellos que deben abandonar su hogar en circunstancias extremas y con un destino horrible o incierto, no me quejo.
Como ya he contado en otras columnas, aprovecho estos cambios para desprenderme de cosas, y en cada oportunidad, sin excepción, he comprobado cuánto me sobraba, qué absurdo exceso de objetos había acumulado, qué montón de baratijas ocupaba un valioso espacio y, en suma, qué agradable sensación de alivio sobreviene cuando nos deshacemos de lo innecesario y la carga se aligera.
De mis más tiernos años solo conservo los libros, que primero fueron mis juguetes y en los que luego aprendí a leer. Ellos han sido mis fieles compañeros y me han regalado hermosas horas de enseñanza, entretenimiento y refugio para los momentos de soledad o timidez. El resto se ha ido perdiendo en las distintas etapas del camino junto con la persona que fui, igual que una serpiente se desprende de su piel vieja.
Aunque parezca extraño, hace apenas unas semanas me di cuenta de que, además de los libros, un cuadro ha estado conmigo desde el comienzo. Es un óleo de colores vivos que muestra una escena callejera parisina e intenta remedar un estilo a medio tránsito entre el impresionismo y el expresionismo. Hasta donde veo, no tiene firma o, si la tiene, está camuflada entre los trazos quebrados y gruesos. Desde los inicios ha estado tan incorporado a mi paisaje doméstico, que ya casi no lo veo. Ni siquiera sé si me gusta. Por momentos creo que sí. Al rato, me parece horrendo. La mayor parte del tiempo paso ante él sin verlo.
El cuadro ha saltado de casa en casa, superado el trauma de los traslados y, de algún modo, se las ha ingeniado para encontrar su lugar en una pared. Como si tuviera alma propia y luchara por extender su supervivencia o como si estuviera ligado a mí de una manera entrañable que, hasta ahora, no lograba comprender. A decir verdad, jamás me había cuestionado su presencia, pero puesta a hacer una nueva limpieza, mientras rompía papeles y disponía en cajas qué donar y qué mandar al basurero, el cuadro llamó mi atención, igual que un gato que se ha escondido en silencio para pasar inadvertido y, de pronto, alguien descubre bajo una mesa. Me pregunté por qué motivo aún estaba allí.
El ajetreo de los días hizo que la pregunta fuera y viniera de mi mente, sin arraigar con la contundencia necesaria para transformarse en pensamiento. Esta mañana, mientras hablaba con mi madre por teléfono, tuve un chispazo de lucidez. Si alguien tenía la respuesta, era ella. “Mamá”, le dije, “¿Qué historia tiene este cuadro? No queda bien donde está y ni siquiera sé si me gusta, pero me da tristeza deshacerme de él. Y no sé por qué”. Cómo hubiera querido ver su rostro en ese momento, saber si sonrió con dulzura o hizo una mueca de pena.
“Cuando tu padre y yo nos casamos compramos ese cuadro”, respondió. “Nos parecía una obra de arte excepcional. No era una lámina; era un cuadro pintado. Después vinieron otros, pero ese fue el primero y único por mucho tiempo. Creíamos que era el cuadro más lindo del mundo, porque era nuestro”. Las palabras tuvieron el efecto mágico de descorrer un velo. Todo se volvió clarísimo y las escenas empezaron a fluir, una tras otra, un manantial de agua limpia, pura, serena. Vi mi primera casa, el hogar pequeño que aquellos dos estudiantes de Medicina veinteañeros habían construido alentados por la ilusión de lo que se forja para siempre. Ese cuadro había sellado con la fuerza de un símbolo aquella intención amorosa de eternidad compartida y un año más tarde había sido testigo de mi nacimiento. Yo había crecido viéndolo y habíamos estado juntos en todo momento.
Es posible —aunque la memoria siempre trampea—que también pudiera recrear con nitidez cada pared que el cuadro adornó y desde donde acompañó el devenir de aquella familia en la que nací y de la familia que luego formé. Si hablara, podría contar cada episodio importante o banal de mi vida e incluso recordarme aquellos que han quedado tapados por el piadoso manto del olvido. Me lanzaría a un abismo de inquietud y desconcierto, y también me ayudaría a entender.
“El cuadro se queda”, pensé, “al menos por esta vez”. Llegará un día en que nadie le encontrará sentido y acaso se pregunte por qué conservé algo tan feo. Cuando ese momento llegue, no importará, porque ya no estaré.
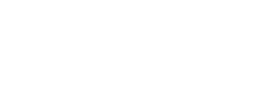
%%NNotComFechaHora%%