Columna: Nobleza obliga
Piggy

En algún momento de mi etapa liceal debí leer uno de esos libros complejos que suelen no disfrutarse a esa edad temprana y que ?si uno tiene la voluntad de revisitar transcurrido el tiempo? recién se aprecian a cabalidad con los elementos de juicio que da la madurez. Lo mismo me sucedió con los clásicos. Incluso para una adolescente que amaba leer resultaban un desafío intenso y no me avergüenza decir que, más allá de reconocer las figuras retóricas y repetir de memoria las interpretaciones que los profesores sugerían, algunos me aburrieron hasta el límite del bostezo. Más tarde regresé a esos textos y quedé deslumbrada ante su brillantez. Pienso en cuántos de mis compañeros padecieron el mismo hastío y huyeron para siempre de ellos. Se privaron así de la gloriosa oportunidad que los clásicos ofrecen, esto es, traer una voz antigua desde el fondo de los siglos y resignificarla en el presente con su espectacular vigencia.
El libro en cuestión no es otro que El señor de las moscas, una alegoría de la posguerra que William Golding publicó en 1954 y que propone una mirada dura sobre la condición humana y cómo esta se despliega cuando se la somete a circunstancias extremas. Víctimas de un accidente y abandonados a su suerte en una isla desierta, unos niños intentan sobrevivir y para ello crean una sociedad nueva ?reflejo de aquella de donde provienen? con sus necesarias reglas de convivencia. No transcurre demasiado sin que se manifiesten los liderazgos o las tendencias a la obediencia, los caracteres frágiles y fuertes, las virtudes y las miserias. El grupo inicial se divide en dos grupos pequeños que expresan los límites entre la civilización y la barbarie, e interpelan al lector acerca de su propia capacidad de ejercer tanto el mal como el bien.
Uno de los niños, Piggy, es blanco de las burlas de sus camaradas. Gordito, asmático y con unos lentes gruesos, se niega a aceptar la irracionalidad que poco a poco va ganando a algunos niños y comprende desde el principio la importancia de mantener vivos los hábitos y las creencias que los ligan a aquel mundo del que fueron arrebatados y al que aspiran algún día volver.
Incluso en aquella época juvenil, cuando el libro no me parecía más que el relato de las aventuras de unos niños perdidos ?un relato descarnado y violento, por cierto? recuerdo que Piggy me inspiraba ternura y una cercanía que años después lograría comprender. Entre las numerosas preocupaciones que lo desvelaban estaba la eventualidad de perder sus lentes. Sin ellos, nada podía hacer. Además de esa subordinación personal, los lentes cumplían una función esencial para el grupo: proporcionaban el cristal a través del cual se encendía la leña seca y se avivaba un fuego en una altura para alertar a algún barco de su presencia. Así, los lentes de Piggy se transformaron, desde una perspectiva literal y simbólica, en un preciado objeto.
Vengo de una familia de mujeres sanas y longevas. Hasta donde recuerdo, mis abuelas llegaron al tardío umbral de su muerte sin necesidad ?o con una necesidad mínima? de usar lentes. Mi salud, hasta el momento y en términos generales, parece seguir la huella de esa bendita estela. Quizá por eso jamás se me ocurrió que la vida iba a golpearme justo donde más duele. Para alguien que adora leer y que ha hecho de la escritura su medio de subsistencia, no hay pena más cruel que tener unos ojos débiles. Es algo que descubrí a mis treinta, cuando las letras de los libros de pronto se convirtieron en arañitas difusas y rebeldes. A esa edad debí mandar hacer mis primeros lentes. Y hasta hoy no puedo prescindir de ellos.
Es una constatación brutal entender hasta qué grado el sentido de la vista genera una fenomenal dependencia. Vivimos en un universo hecho, ante todo, para ver. El resto de los sentidos queda sujeto a aquel, como empleados auxiliares de un gran jefe. En algún punto de la evolución, supongo, la capacidad de decodificar la realidad a través del olor, el sonido, el gusto y las texturas se nos habrá atrofiado bastante, confiada en la información que los ojos proveen.
He atravesado casi todo el día de ayer tras el rastro de mis lentes. Angustiada por la paradoja de necesitarlos para la búsqueda y no tenerlos, pasé varias horas a tientas, aguzando al límite las torpes yemas de los dedos. Pensé mucho en Piggy, claro, y en su desesperación ante esa pérdida inminente. Quedarse sin lentes es quedarse sin ojos, sin la posibilidad de ver. Además de las limitaciones prácticas obvias ?que los no videntes logran salvar con estrategias ante las cuales me inclino en reverencia?, es también una metáfora de otras cegueras. Una brecha oscura que nos impide distinguir entre las varias opciones que la realidad nos ofrece y actuar en consecuencia.
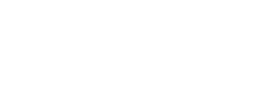
%%NNotComFechaHora%%