Columna: Nobleza obliga
La revancha

Como una ola que arrasa lo que encuentra y luego se retira, la pandemia pasó por nuestra vida y la transformó. Transcurrirá un tiempo antes de que podamos evaluar a cabalidad cuánto y cómo nos ha afectado. Sin embargo, algunos de sus efectos ya son perceptibles: hay cambios en los hábitos, en la forma de relacionarnos, en la disposición a salir, viajar, reunirse. Algunas personas continúan parapetadas tras la mascarilla y evitan, si pueden, abrazos y besos. Más allá de miedos y prevenciones comprensibles, más allá de las pérdidas sin remedio y de los traumas que cada uno vivió a su manera, no parece desacertado decir que hemos triunfado como especie. En un lapso de un par de años hemos dominado a la bestia y hemos aprendido a convivir con lo que resta de ella.
Con sacrificio y esfuerzo, asomándonos primero con cautela y, más tarde, lanzándonos entusiasmados a reconquistar lo que era nuestro, hemos ido tras la revancha en un intento por restaurar las pérdidas. La palabra revancha tiene una etimología curiosa. Hundidas sus raíces en el latín, nos remite al concepto de venganza, pero, aunque quizá ambas palabras tengan algún punto de contacto semántico, no tocan las mismas cuerdas. La venganza está ligada a esa satisfacción dulce que produce devolver al responsable el agravio o el daño que nos ha causado. La revancha, en cambio, es más serena y tiene un espíritu de restitución justiciera.
Unos días antes de aquel fatídico 13 de marzo de 2020, cuando la vida se nos puso patas arriba y debimos adecuarnos a circunstancias brutales y nuevas, había comprado unas entradas para el espectáculo que en mayo de ese año daría André Rieu. Eran un regalo de cumpleaños para un ser querido y, a fuerza de ser sincera, eran también un regalo para mí. La forma alegre y desenvuelta que André Rieu tiene de acercar la música a la gente —y que a Johann Strauss tanto le hubiera agradado— me ha acompañado a lo largo de más de tres décadas. Recuerdo el día en que mi madre trajo uno de sus discos y cómo nos quedamos horas escuchándolo una y otra vez. Valses y polcas inundaron nuestra casa y nos colmaron de una felicidad chispeante y pura como solo la música puede. Desde entonces me propuse que algún día iría a uno de sus espectáculos para llenarme de esa sensación intransferible de lo que se experimenta en vivo y en directo.
Por esos días André Rieu era un joven violinista, hijo de un director de orquesta y egresado con honores del conservatorio de Bruselas. Estaba casado con Marjorie Kochmann y era padre de dos hijos. Acababa de crear la orquesta Johann Strauss compuesta por una docena de músicos, lejos del medio centenar que hoy tiene. Desde ese momento y hasta el presente la orquesta no ha parado de crecer, grabar discos, ganar premios y hacer presentaciones en todo el mundo. “Mi orquesta y yo”, dice Rieu en su página, “somos algo parecido a un matrimonio. Yo no puedo vivir sin ellos ni ellos pueden hacerlo sin mí. (…) Cuando estamos de viaje disfrutamos muchísimo. (…) Si uno no es capaz de convivir con alegría y armonía, ¡cómo podríamos dar juntos bonitos conciertos!”. Esa es la sensación que transmiten y es una de las claves de su éxito.
Tras la obligada suspensión hubo un primer intento por reagendar el espectáculo para unos meses después. No sabíamos entonces —cómo saberlo— que la pandemia iba a presentar batalla y que teníamos por delante casi dos años de estoica resistencia. En ese lapso, debimos aceptar lo que no se podía cambiar y enfrentar lo que sí presentaba opciones de resiliencia. Mientras esperábamos las vacunas y escuchábamos las noticias atentos a estadísticas funestas, mientras saludábamos a familiares y amigos desde lejos, aprendimos a valorar como nunca lo que antes dábamos por cierto y ahora nos parecía un lujo supremo. La posibilidad de ir a un espectáculo iba madurando en el fondo de nuestras ilusiones, enriqueciéndose con la fuerza del deseo e iluminando el final de la senda, el punto hacia donde marchábamos esperanzados, seguros de que aquello no iba a durar para siempre.
Hace unos días, André Rieu y su orquesta dieron un bello concierto en Montevideo. Sonó la música, hubo danza, voces excelsas y una audiencia que acompañó cantando, bailando y haciendo palmas, cumpliendo así la intención de Rieu, es decir, que el goce de la buena música no sea demasiado solemne. Cada tanto, me abstraía del lugar, como si observara la escena desde arriba o desde fuera, y pensaba en cuántos años debieron pasar antes de concretar mi deseo. Pensaba también en los desquites, en las revanchas que nos da la vida y que no son venganzas, sino una segunda oportunidad de hacer aquello que nos quedó pendiente. Haber llegado hasta allí no había sido sencillo, pero cada triste mojón había valido la pena. Por quienes lo habíamos logrado y por quienes no pudieron, di las gracias con toda la fuerza de mi corazón, en la certeza de estar disfrutando de un privilegio.
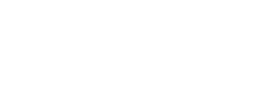
%%NNotComFechaHora%%