Columna
El efecto Ben Franklin

Un lector y ahora amigo me sugiere un tema que me parece interesante. Después de leer mi artículo sobre el efecto Karamazov, Antonio Fuertes me descubrió el para mí desconocido efecto Benjamín Franklin, que es su opuesto. Como quizá recuerden, hace unos meses les comentaba la extraña conducta humana por la cual una persona, después de recibir un favor de alguien, en vez de mostrarse agradecida empieza a detestar a quien le ha ayudado. El refranero, que es sabio, resume esa actitud en la frase “Haz un favor y perderás un amigo”, y seguro que alguna vez habrán sufrido tan incomprensible conducta. Esta se debe a un mecanismo mental por el que uno acaba sintiendo animadversión hacia quien conoce sus debilidades. Si el favor ha consistido en un préstamo y esa persona no puede (o no quiere) devolver el dinero recibido puede ocurrir que también empiece a inventarse todo tipo de agravios que justifiquen su conducta. En eso consiste el efecto Karamazov. Ahora, y gracias a Antonio, acabo de enterarme de que hay otro efecto igualmente paradójico pero más generoso, uno que está tipificado en Psicología desde la década de los setenta. Fue el escritor norteamericano David McRaney quien en su libro You are not so smart (Usted no es tan listo) primero acuñó el término. Lo llamó el efecto Ben Franklin porque, según se cuenta, este científico, inventor y padre fundador de los Estados Unidos, tenía lo que ahora llamamos un hater, un tipo que lo detestaba y le jugaba toda clase de malas pasadas. Lo que hizo entonces Franklin fue, de alguna manera, emular su celebérrimo invento del pararrayos y reconducir y por tanto anular la mala energía de su antagonista. Y lo hizo de una forma muy original: pidiéndole un favor. Escribió una amable carta en la que le decía que, como estaba al tanto de que era dueño de determinado libro raro y muy singular, le rogaba se lo prestase un par de días para una consulta importante. El caballero en cuestión se sintió tan halagado que no solo le prestó el libro, sino que a partir de ese día cambió la opinión que tenía de Franklin y se convirtieron en grandes amigos. Según los psicólogos, este fenómeno responde a lo que llaman disonancia cognitiva, es decir una desarmonía entre dos pensamientos que entran en conflicto. Un ejemplo clásico de disonancia cognitiva es el que experimenta una persona que acaba de perder el autobús y está furiosa consigo misma. Pero de inmediato cambia de registro convenciéndose de que es lo mejor que le podía pasar porque así hace ejercicio y se pone en forma. En las relaciones humanas, cuando uno, como el antagonista de Franklin, muda de actitud con respecto a alguien que detesta y lo hace por esnobismo o porque se siente halagado, de inmediato se ve en la necesidad de justificarse pensando que, después de todo, esa persona no era tan mala como creía. Al contrario, era estupenda y por eso —y no por otra razón— la ha ayudado. Y ayudar a alguien crea a su vez un vínculo. Porque hace que uno se sienta generoso, necesario, importante. A todo el mundo le gusta pensar que es bueno, incluso —o tal vez debería decir sobre todo— a los que no lo son.
Siempre me han fascinado esas paradojas y contradicciones de nuestra forma de ser. También comprobar que los malos sentimientos —el odio, la envidia, el resentimiento— pueden convertirse en sus opuestos, es decir en amor (o al menos respeto), admiración o comprensión. Claro que la receta de pedir ayuda a alguien para convertirlo en amigo funciona mejor cuando el que pide el favor es alguien de predicamento como Benjamín Franklin. Pero el truco está al alcance de cualquiera, siempre que se use con inteligencia. Y eso implica saber lo que cada uno está dispuesto a dar, y no equivocarse. Hay gente a la que uno puede llamar a las cuatro de la mañana porque está triste y necesita una mano amiga, pero posiblemente ese buen samaritano en cambio jamás se avenga a prestarnos cien euros o dará la cara por nosotros. Cada persona tiene su medida de generosidad y es inútil pedirle peras al olmo. A mí, por ejemplo, que nadie me llame a las cuatro de la mañana, a menos que haya una emergencia nuclear. Lo siento mucho, pero a partir de las 12 yo y mi generosidad nos convertimos en calabaza. (A las 11, incluso).
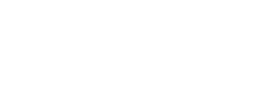
%%NNotComFechaHora%%